 Para los dietistas antiguos, en el organismo se realizan tres cocciones o digestiones, cada una de las cuales deja superfluidades que deben ser eliminadas.
Para los dietistas antiguos, en el organismo se realizan tres cocciones o digestiones, cada una de las cuales deja superfluidades que deben ser eliminadas.
*
Primera digestión
Primera, los alimentos sólidos son sometidos en el tubo digestivo o en el estómago a un proceso de «cocción», convirtiendo en «semejante» su materia, haciéndola «quilo» o jugo alimenticio, para lo cual se necesita calor y fuego, como el del hígado[1]. Lo no digerido, los productos de desecho, deben ser expulsados mediante evacuación intestinal. Por lo que se refiere a la eliminación de desechos de la primera digestión, se indicaba vigilar el estreñimiento y las diarreas, procurando alimentos laxantes o astringentes, correspondientes a las funciones orgánicas opuestas. En esta misma línea se orientó el precepto dietético de la purga, pues «se ha de tener cuidado de excrementar y purgar el vientre de todas superfluidades en cuanto pudiere»[2]. Sobre la función digestiva deben considerarse dos cosas: el papel frío del estómago y la necesidad que el calor tiene de retraerse durante el sueño. 1º El estómago es de cualidad fría; y el hígado le influye con su calor para la digestión. Hay dos teorías medievales sobre la función pirética del hígado en la digestión: una, mitigada, otra fuerte. La mitigada explica que el hígado debe dar al estómago un calor suave, como el de la gallina clueca a los huevos que empolla (sicut gallina ovum); si el hígado debe quedar encima del estómago, hay que echarse a dormir sobre el lado izquierdo. Avicena recomendaba también esta postura; y Lobera la aceptó. Según la otra teoría, hay que echarse sobre el costado derecho, para alentar la digestión, de modo que el hígado caliente el estómago, órgano de la digestión, del mismo modo que el fuego calienta el caldero (sicut ignis lebeti)[3]. A esta segunda se apunta Arnaldo. 2º La mejor digestión se hace durante el sueño, en el cual hay una estrecha relación entre la disminución del calor periférico y el aumento del calor central, aplicado éste a la digestión. El sueño no sólo es conveniente para mantener la salud, sino que es necesario, pues «en el sueño los espíritus animales se atraen a las partes interiores para vigorar y confortar el calor natural que en el tiempo de la vigilia se extendió a las partes exteriores: y mediante esta reducción, vuelta o retraimiento del calor y los espíritus a las partes de dentro, la digestión se celebra»[4]. Seguir leyendo




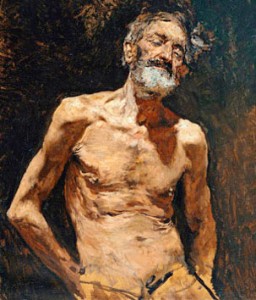


 Gustos, emociones y hábitos
Gustos, emociones y hábitos El hambre inventiva: cuestiones de cultura alimentaria
El hambre inventiva: cuestiones de cultura alimentaria Tradición y Cultura en la alimentación de las personas mayores
Tradición y Cultura en la alimentación de las personas mayores Mesa y Dietética Medievales
Mesa y Dietética Medievales